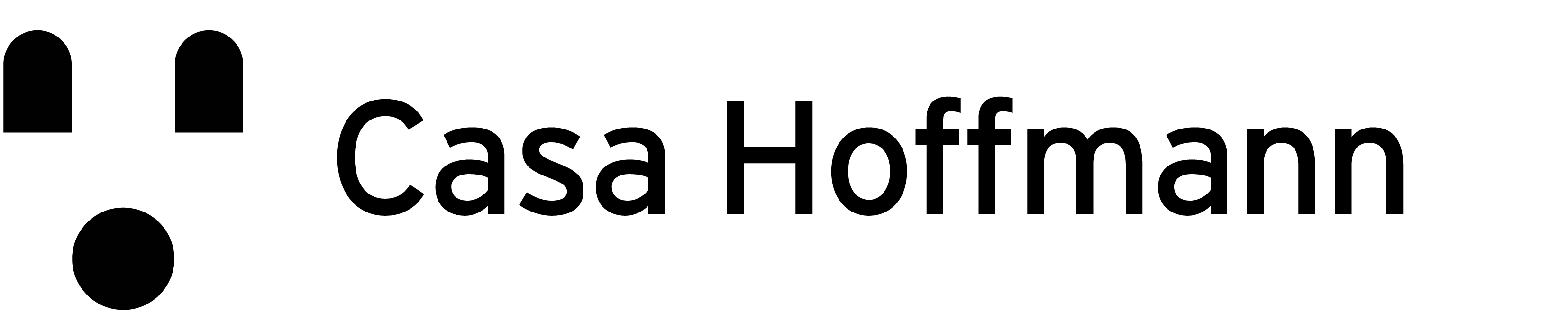Catalina Mora
Catalina Mora estudió Artes Visuales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde también realizó una maestría en Creación en Arte. En 2022, recibió la Beca de Creación para Artistas con Trayectoria Intermedia del Programa Nacional de Estímulos. A lo largo de su carrera, ha obtenido diversos reconocimientos, como el premio nacional en el XVII Salón Regional de Artistas y el tercer puesto en el III Salón de Arte Joven de la Fundación Gilberto Alzate. En 2019, fue beneficiaria de la beca para publicaciones inéditas de interés regional, y en 2018 obtuvo la beca para la realización de exposiciones individuales, además de participar en el programa Nuevos Nombres con su trabajo Paisaje Desolado en el Museo del Oro.
Ha sido seleccionada en importantes plataformas del arte como la sección Artecámara en ARTBO (2017) y la feria Barcú (2020). En 2016, fue nominada al Premio Sara Modiano, y en 2015 ganó el primer puesto en el 8° Salón de Arte Joven del Club El Nogal. Su trayectoria inició con la participación en la 8ª edición de Imagen Regional en 2014.
Paralelamente, ha expuesto su trabajo de manera colectiva en diversos espacios del país, incluyendo el Museo del Banco de la República de Bogotá, el Museo del Oro, la Galería Casa Hoffmann, la Fundación Gilberto Alzate, la Casa Museo 8 de Julio en Yopal, Plataforma Bogotá, Rojo Galería, el Club El Nogal, Flora ars+natura dentro del programa Gabinete, el Banco de la República de Tunja, la Galería Nueveochenta, el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, LA Galería, la feria ARTBO y la Feria del Millón.
Sus proyectos exploran el paisaje desde múltiples dimensiones, abarcando desde lo físico hasta problemáticas económicas, políticas y de memoria personal. Su práctica se nutre de un archivo de vivencias de infancia, donde sus manos aprendieron a relacionarse con animales y materiales, como si tuvieran memoria propia. De esta conexión surge su necesidad de escribir, dibujar y crear. A partir de ello, su trabajo reflexiona sobre la memoria, el olvido y el archivo, indagando en cómo el individuo se disuelve cuando su territorio o entorno es afectado por fuerzas externas que arrasan con vidas y prácticas culturales.
Además de su producción artística, Catalina es cofundadora y miembro del comité de la Fundación La Palmita, Centro de Investigación, y líder del proyecto La Caballeriza, una iniciativa cultural ubicada en la Reserva Natural La Palmita, en Trinidad, Casanare.

Cantos sordos
Instalación sonora con cuernos y cableado
Dimensiones: Dimensiones variables; 2022
© Casa Hoffmann 2025
Cantos sordos
Cantos sordos es una propuesta que recopila un gran archivo sonoro de los cantos de vaquería, patrimonio inmaterial de la humanidad. Una expresión única que exalta el lenguaje propio del llanero a partir de manifestaciones sonoras como silbidos, jadeos, llamados repetitivos y cantos que están relacionados con los quehaceres diarios para uno sobrevivir en un hato; el ordeño y el arreo. Entonces, el canto se convierte en un patrón de subsistencia que se basaba en una relación entre el hombre, el paisaje y el animal. El poder hacia el otro era atravesado por el canto, mejor dicho, el cuerpo era atravesado por la voz, era un encuentro y una necesidad de comunicarse con el animal para que obedeciera tanto en el corral como en la sabana; el animal doméstico elogiaba la vida cotidiana. Este canto, este juego de palabras se ha visto desvaneciendo por muchos años y en muchos lugares del llano, porque ya no existen las condiciones ideales para que se geste o se origine esa relación tan íntima entre el hombre, animal y el paisaje, y esto se debe por el cambio tan brusco de nuestro sistema económico en los últimos años, con la llegada del petróleo y las agroindustrias.
Por esta razón, al entender esta relación tan estrecha entre el hombre, animal y el paisaje y al mismo tiempo la amenaza que la conlleva al olvido surge el deseo de recopilar ese gran archivo, para construir un paisaje sonoro e invitar al espectador a oír nuevamente su lenguaje, ese juego de palabras que ahora se les dificulta componer, pronunciar, jugar, escuchar y hasta recordar. Al mismo tiempo, esos movimientos de fatiga de mis máquinas las acompaña el agotamiento, no pueden marchar de manera constante porque se les dificulta respirar, aunque las máquinas hacen lo que no hemos podido hacer, permanecer en el espacio y resistir en el tiempo. Ellas nos permiten darnos cuenta de que somos individuos afectados por un territorio diluido por muchos años, y que estamos vivos para recordar quienes fuimos, de dónde éramos y hacia dónde queremos ir, para volver a reconstruir nuestra historia e identidad.