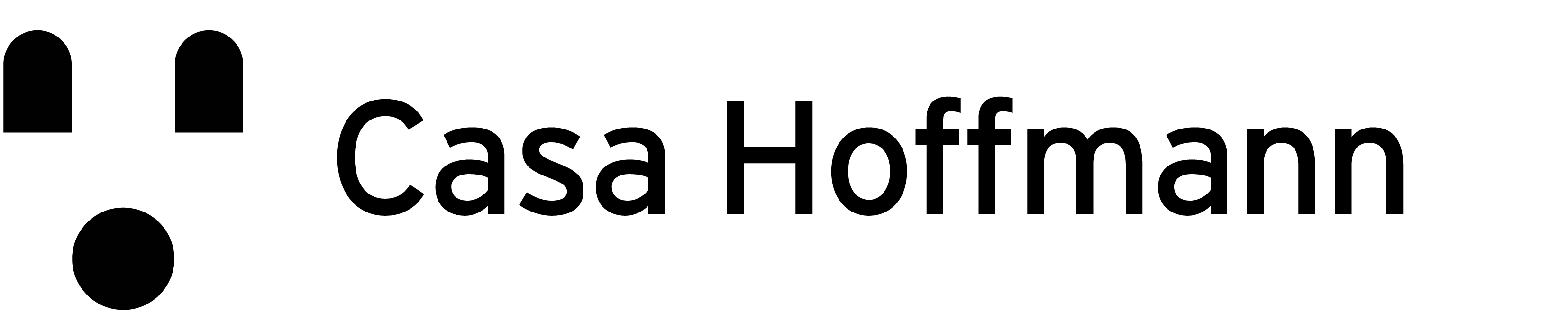Santiago Rueda | SABANA

UN POCO DE CIELO, UN POCO DE AGUA, UN POCO DE AIRE
Los paisajes de Iván Herrera me recuerdan inmediatamente a los artistas de la Escuela de la Sabana, categoría bajo la cual se agrupó a los pintores que, entre inicios y mediados del siglo XX, dedicaron sus días a pintar la naturaleza, recorriendo las cercanías o mejor, las goteras de Bogotá, capturando los cerros, potreros, humedales, las siempre presentes hileras de eucaliptos y manchas de bosque, y sobre todo, los hermosos e inigualables fenómenos lumínicos del altiplano.
Dicha búsqueda del paisaje es casi la misma que Iván Herrera ha realizado durante los dos últimos años, madrugando día tras día para recorrer esos parajes con su cámara instantánea.
A contracorriente, y a diferencia de lo que un fotógrafo convencional haría al encarar el tema, Herrera se auto impuso una dificultad para lograr un resultado: usar una cámara digital instantánea, descendiente directa de la legendaria Polaroid, con todos los retos que el formato impone: blanqueamiento y aplanamiento de los colores, simplificación de los planos, pérdida del detalle. En suma, un añejamiento inmediato de la imagen.
Con su cámara, aprovechando sus limitaciones, realiza una serie de tomas que conserva para editar posteriormente. Sin proponérselo, actúa como los paisajistas sabaneros, quienes anotaban sus impresiones al aire libre a lo largo de excursiones campestres —en libretas de dibujo o cartones, con lápices y acuarelas—, creando apuntes, bocetos, aproximaciones a la obra que desarrollarían posteriormente en la tranquilidad de sus estudios.
Herrera invoca el mismo proceso, trabajando la imagen capturada posteriormente, no con la intención de ‘mejorarla’, sino con el propósito de aprovechar al máximo sus capacidades expresivas, sin ‘traicionar’ -por así decirlo-, la azarosa calidad del original. Para el fotógrafo, como para los pintores, hacer un paisaje es un ejercicio creativo que opera entre lo capturado (el boceto del pintor, la captura del instante del fotógrafo); lo recordado (la impresión subjetiva guardada en la mente y que constituye lo que podría calificarse como ‘lo extra fotográfico’ —el frío de la madrugada, el olor del campo, el trino de los pájaros al amanecer—) y lo deseado (el resultado que se moldea en la intimidad del estudio).
Del balance entre estos tres factores resultan —en este caso— recuerdos de luz, luminosas miniaturas en las que lo incidental da paso al motivo central: la ya mencionada sutil atmósfera de la planicie andina; la misma a la que Germán Arciniegas, en su Biografía del Caribe, describió como el verdadero El Dorado, que los conquistadores españoles jamás supieron ver:
“Por la tarde todo es de oro: los nubarrones que gravitan sobre el anillo de montes que rodean la llanura, las aguas de los pantanos y hasta el aire que envuelve las colinas. Por la noche todo es de hielo; el camino de leche de las estrellas, que anuncia escarchas para el amanecer, el viento que entumece los dedos, el agua que se congela en tazones de barro, en artesas de madera. Por la mañana todo es de rosa: las mejillas del alba, el agua que se tiñe en las gotas de rocío, el viento que llega perfumado de los montes. Ese es El Dorado: un poco de cielo, un poco de agua, un poco de aire, que cambian de colores y juegan sobre la llanura apacible.” (Arciniegas 2016).
Es este rincón del paraíso terrenal, sencillo, sublime, el motivo de estas fotografías; sin embargo, en su estado actual: el acelerado proceso de poblamiento e industrialización en el que se encuentra. Es su deterioro lo que inquieta, el sentimiento de pérdida de lo que alguna vez fuera la posibilidad más cercana e inmediata para los bogotanos de tener contacto con un entorno natural. Esta desconexión con la naturaleza se expresa en sus signos evidentes y en los más cifrados: las cruces del cementerio abandonado, que se vuelven a encontrar como signo en las hileras de postes, símbolos del progreso y del correrle la cerca la frontera agraria; los caminos que no sabemos a dónde conducen; las estructuras industriales abandonadas, envueltas en paisajes brumosos, sombríos o fríamente deslumbrantes, dando cuenta no sólo de un paisaje que se disuelve, sino de un universo donde no hay certezas.
Son paisajes realizados durante la pandemia y así, opuestos diametralmente a los optimistas cuadros de los pintores sabaneros del siglo pasado. En su visión distópica, cargada de ciencia ficción, nos lleva a preguntarnos: ¿Son paisajes del fin o de un nuevo comienzo de los tiempos?
No lo sabemos, nos presentan la vida como un acertijo, su significado exacto se nos escapa, pero como suma de indagaciones que admiten errores e incertezas, en su melancólica belleza, dan cuenta que Iván Herrera es antes —o después de todo— y escépticamente, un fotógrafo «au plein air».
SANTIAGO RUEDA
Curador e historiador de la fotografía en Colombia
Curaduría: Una investigación de Santiago Rueda.
Inauguración: Jueves 01 septiembre de 2022, 19:00.
Clausura: Sábado 01 de octubre de 2022.
Lugar: Casa Hoffmann | www.casa-hoffmann.com
Dirección: Cra. 2A #70 – 25
Artistas: Iván Herrera.
Iván Herrera es fotógrafo por parte de la Universidad de Los Andes y realizó estudios en biología en la misma institución. Su trabajo artístico se fundamenta en la fotografía documental; explora la ciudad por medio de distintas técnicas fotosensibles y propicia reflexiones alrededor los sujetos que la habitan, los diferentes transcurrires del tiempo en sus espacios, la liminalidad de las fronteras entre la urbe y el campo, los imaginarios y las representaciones colectivas que se conforman alrededor de los lugares de tránsito, y las texturas de la multitud de superficies que conforman el entorno urbano.
Herrera cuenta con amplia experiencia y reconocimiento en el campo fotográfico; su trabajo ha sido galardonado con múltiples premios como el Premio Nacional de Fotografía por parte del Ministerio de Cultura de Colombia, el Premio de Fotografía de la Ciudad de Bogotá por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y el XII Concurso Nacional de Fotografía Documental por parte de la Escuela Nacional Sindical, entre otros. Asimismo ha sido finalista en los Sony World Photography Awards (Cannes) y en el Raymond Weil Photography Contest (Ginebra).El trabajo de Herrera ha sido exhibido en múltiples muestras individuales, entre las cuales se cuentan Normanda (2007) en el Planetario de Bogotá y Retratos Anacrónicos (2014) en la Galería Santa Fe. Adicionalmente ha participado en numerosas exposiciones colectivas, tales como SABANA (2022) y FOTOSÍNTESIS (2019) en Casa Hoffmann, FotoGrafia, durante el Festival de Cine de Roma (2008), y el vigesimoprimer Salón Colombiano de Fotografía (2006) en la ciudad de Medellín, entre otras. Sus fotografías han sido publicadas por medios como Vice News (Reino Unido), Revista Arcadia (Colombia), Revista Semana (Colombia) y Revista Travesías (México), entre otros.





























Santiago Rueda es historiador y crítico de la fotografía. Recibió su Ph. D. Cum Laude en Historia, Teoría y Crítica del Arte por parte de la Universidad de Barcelona. Recibió el Premio de Ensayo sobre Arte en Colombia en los años 2004 y 2008. Asimismo, ganó el Premio Nacional de Crítica de la Universidad de Los Andes y el Ministerio de Cultura de Colombia (2006). Es autor de los libros La fotografía en Colombia en la década de los setenta (Ediciones Uniandes, 2014), Furor mineral: ‘A idade da terra’, última película de Glauder Rocha (Universidad Nacional de Colombia, 2012), Hiper/Ultra/Neo/Post: Miguel Ángel Rojas: 30 Años de arte en Colombia (Banco de la República, 2005), entre otros. Sus ensayos, artículos y reseñas han sido publicados por múltiples revistas académicas y especializadas como Art Nexus, Arte Al Día, Ensayos, Fabrikart y E-misférica, entre otras.